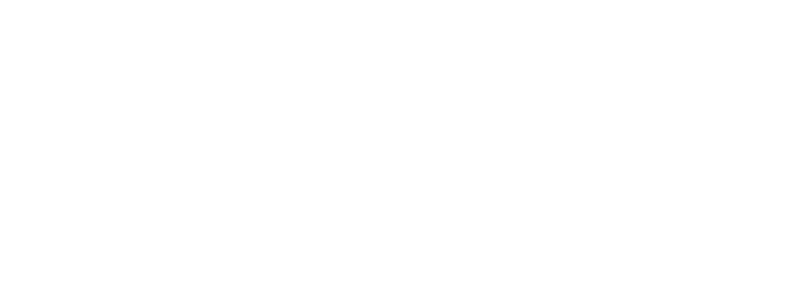LA ESPAÑA INVISIBLE: LOS ODRES
La entrada de hoy no va de temas deportivos, hoy va de vivencias, de personas anónimas que viven en aquellos lugares montañosos a los cuales solemos acudir a practicar nuestro deporte. Lugares que acaban en el olvido y abandonados con gran nostalgia de lo que un día fue pero que aún podemos conseguir que siga siendo.
LA ESPAÑA INVISIBLE: LOS ODRES
Por Isidro López Chacón
Los Odres es una pedanía de Moratalla que en algún momento de su historia llegó a tener 100 habitantes. En la actualidad, la aldea apenas alcanza los 20. Los Odres, situada a 1.378 metros sobre el nivel del mar, cuenta con los dos picos más altos de la Región de Murcia: Los Obispos (2.014 metros) y Revolcadores (2.000 metros). También destaca la subida de senderistas al Pico de Los Odres con sus 1.878 metros. Para el visitante, además del paisaje y la naturaleza, uno de sus atractivos es la climatología invernal, con frecuentes nevadas y temperaturas extremas, que sin embargo los lugareños no disfrutan con el mismo entusiasmo.
Visité Los Odres por primera vez en noviembre de 2004, cuando hacía las prácticas del curso de la Formación Profesional del Grado de Actividades Deportivas en el Medio Natural. Pasé allí tres semanas. Por entonces, un grupo de empresarios se esforzaba por revivir la aldea y convertirla en un complejo turístico que dieciséis años después ha sido devorado por la crisis económica. Recorrer la aldea no me llevaba más de diez minutos sin apretar el paso. Y saludar a todos los vecinos no me ocupaba ni la mitad de ese tiempo. En uno de esos recorridos conocí a Diego, que por entonces tenía ochenta y dos años. En cuanto lo oí hablar, comprendí que su testimonio no podía perderse, así que le propuse que me contara algunas cosas y grabarlas. Y eso hicimos: una mañana quedé con él cerca de su casa, con una grabadora prehistórica de cinta, y empezamos a charlar.
Diego estaba casado con Micaela. Adivinar que su infancia fue dura no tenía mérito. Diego la recordaba sin ninguna nostalgia. Eran diez hermanos, familia de labradores, y de pequeño tuvo que irse unos años de sirviente con un hombre de El Campillo, hasta que su padre lo recogió. A los diez años, Diego ya se ocupaba de los animales y del campo. Luego, de mayor, se dedicó a trabajar con dos mulas. «Mis hermanos se casaron —cuenta Diego— y yo tuve que dedicarme a traer aceite de Jaén. Gastábamos seis días en el viaje, tres para arriba y tres para abajo, y lo vendíamos en Cehegín y Caravaca. Luego la gente de aquí hacía carbón en el monte: lo cortaban para quemarlo en las estufas. Yo, además, cogía esparto y romero».
Diego apenas fue a la escuela. A los siete años tuvo que dedicarse a trabajar. De noche venía el maestro particular, cuando terminaban la faena. Por entonces, en Los Odres había unos veinticinco niños. Cuando estalló la Guerra Civil, él tenía catorce años. De aquellos tiempos recuerda que la gente era pobre y analfabeta. «Aquí venían a las casas donde había labradores y les quitaban el trigo, las gallinas y lo que tuvieran. Mi padre, el pobre, y yo trabajábamos el campo con un par de mulas, labrando, y otros dos hermanos míos trabajaban haciendo aceite de la provincia de Jaén. Pero por aquí había gente mala y los mayores ladrones del mundo, que lo que ganaban se lo jugaban, y no podías decir nada, porque eran del otro bando. No había misa, la iglesia la hicieron polvo, la campana, yo qué sé, todo lo hicieron polvo. Y metían en la cárcel al que querían. Comer, el que tenía algo, comía migas, potajes. En Navidad mi madre hacía arroz con pollo, porque tenía gallinas y tres o cuatro pollos. Le daba lo que podía a otros vecinos. Y ahora fíjate que la carne no la quieren ni los gatos. Las cosas han cambiado mucho».
Diego tiene una memoria prodigiosa: recuerda los nombres de los vecinos y las anécdotas de su infancia como si hubieran ocurrido ayer. Pero, sobre todo, recuerda la miseria de aquella época. «Entonces había gente que no tenía ni cama para dormir. Me acuerdo del hijo de una prima hermana mía que como no tenía un rincón donde dormir caliente se metía en el horno. Cuando sacaban el pan, quedaba un rescoldo que mantenía caliente el horno y el pobre se metía allí algunas noches, no todas, eso es verdad». Diego también recuerda que fue un niño revoltoso, él dice «muy malo, siempre iba pegándole al uno y al otro». Como consecuencia de su «espíritu agitado», a los dos años se cayó al pozo porque quería coger una caña que había tirado una vecina. La madre de Diego estaba a punto de parir cuando llegó la vecina gritando que el niño estaba ahogándose. «Mi madre, sin pensárselo, se tiró al pozo y me agarré a sus piernas —cuenta Diego—. Y la sacaron de allí los vecinos, conmigo agarrado. Mi madre era una mujer recia. Aquella misma noche parió».
Diego no ha vivido siempre en Los Odres. Como mucha gente de la aldea, tuvo que emigrar para ganarse la vida. «Aquí la mayoría de la gente trabajaba a destajo —me cuenta—: cuanto más esparto cogía, o cuando más segaba, más ganaba. Yo he conocido a gente que estaba todo el día trabajando por tres pesetas. Estoy hablando de la época en que se segaba a mano y se labraba con mulas. Una vez me acuerdo que le dije a mi madre “Yo me voy a la siega”, y ella dijo “Bueno, vámonos a la siega”, y nos fuimos al Cajetán, cerca de Mula, con otros hombres de unos cuarenta años. Yo tenía unos dieciséis. Y ganábamos seis pesetas en todo el día. A los dieciocho años ya ganaba dieciocho pesetas al día y un pan de centeno revuelto. La gente pasaba amarguras». Por eso él emigró como muchos otros: «El hambre nos echó de aquí, y nos fuimos a Alemania y a Francia. Otros se fueron a Molina y a Palma de Mallorca».
Diego se marchó de Los Odres para ganarse la vida y poder casarse con Micaela. Antes de marcharse al extranjero estuvo trabajando tres años aquí y allá mientras el padre de su novia la mantenía, porque no tenía más que una camisa como ajuar. Por eso decidió emigrar: cinco años a Alemania, y otros cinco a Francia y Suiza. «El primer año me tiré dieciocho meses sin venir a mi casa», me cuenta. Diego fue a la vendimia francesa otros tantos años. Tenía treinta y dos años cuando se casó con Micaela. «Lo mío no era lo normal —me dice Diego—. Por entonces aquí la gente se casaba con catorce años. Ninguno llegaba a los veinticinco; pero no se casaban como Dios manda: se llevaban a las novias, cogían a una mujer, se iban a una casa y ya no tenías que casarte». Diego y Micaela tuvieron siete hijos y cuatro nietos. A su regreso a Los Odres los hijos ya eran grandes y compró algunas tierras con los ahorros; se dedicó sobre todo al ganado hasta que se jubiló. Uno de sus hijos se quedó con las ovejas y ha seguido la tradición del padre.
Diego no fue el único de Los Odres que se fue a Alemania. Su cuñado también emigró. Le pregunto si aprendió alemán. «El alemán se aprende cuando estás con alemanes, pero nosotros estábamos con españoles —me responde—. También había turcos, italianos, portugueses. Aprendíamos alguna palabras, como ‘sachaufel’, que es una pala; ‘hammer’ es el martillo; ‘benzin’, gasolina. Y decir buenas tardes, ‘gute nacht’, o buenas noches, ‘guten tag’. Esas cosas sí las aprendí, pero el alemán es una lengua muy difícil». Diego trabajó en la construcción de carreteras alemanas, y también en las obras: «La tierra se decía ‘erde’; los bloques, ‘blöke’ y la arena ‘sand’. Poníamos baldosas y lo dejábamos todo parejo para que en entraran los coches en las cocheras».
Diego se asombra de algunas cosas de los tiempos actuales. Por ejemplo, le sorprende que la gente gane tanto dinero y se queje de que no tiene suficiente para vivir. Eso no puede entenderlo. Sin embargo, reconoce que el progreso ha traído muchas ventajas. Eso no lo discute. «Ahora la gente no se muere tanto como antes. Lo normal es morirse de muerte natural, por vejez. La vida se está alargando porque la paga que te dan para la jubilación te ayuda a mantenerte. Ahora hay muchos que pasamos de los ochenta años. Mis abuelos, que fueron las personas más viejas que conocí, se murieron con setenta y cinco años mi abuelo, y con setenta y dos mi abuela. Y mi padre tenía setenta y nueve. Eso ha mejorado mucho».
La memoria de Diego daría para mucho más, pero no era cuestión de alargarlo. Nos despedimos y no volví a verlo más. Sin embargo, tuve noticias de Diego a través de un sobrino suyo. Por eso sé que en mayo de 2020, mientras pongo en orden las notas y la grabación, Diego ha cumplido ya noventa y ocho años. Micaela ya falleció.